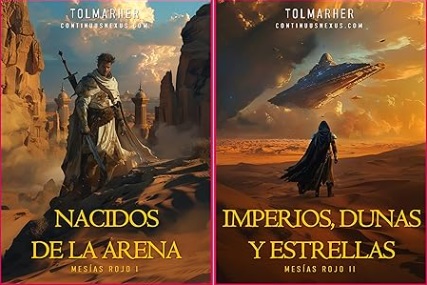![]()
En los orígenes de la religiosidad semítica, antes de que el monoteísmo israelita quedara fijado como doctrina, el mundo divino se concebía como un orden familiar: un dios alto, un consejo de seres divinos y una consorte materna que aseguraba la fecundidad del cosmos. En ese marco, el dios supremo era llamado el, o elión, “el altísimo”, y su compañera era asherah, gran madre y mediadora. Con el tiempo, la tradición de israel identificó a yahveh con el altísimo y, en ese mismo movimiento, expulsó del culto oficial la figura femenina. Esta investigación ofrece una síntesis amplia, documentada con citas bíblicas textuales y referencias arqueológicas y filológicas precisas: ugarit, las inscripciones de kuntillet ‘ajrud y khirbet el‑qom, los registros egipcios de soleb y amara west, las inscripciones de deir alla y la documentación de elefantina. Se aborda también la relectura cristiana con jesús de nazaret y el espíritu santo, y el eco del arquetipo madre‑hijo en semíramis y tamuz, en ishtar, astarté, isis y, más tarde, en maría.
Fuentes, método y alcance
Este artículo se apoya en tres conjuntos de testimonio:
-
bíblico: textos de la biblia hebrea con lecturas variantes donde la crítica textual lo exige (manuscritos de qumrán, septuaginta).
-
epigráfico y arqueológico: ugarit (tablillas cuneiformes, siglo xiv a. C., catálogo ktu), kuntillet ‘ajrud (negev‑sinaí, siglos ix–viii a. C.), khirbet el‑qom (judá, siglos viii–vii a. C.), soleb y amara west (egipto, dinastías xviii–xix), deir alla (jordania, siglo viii a. C.), papiros de elefantina (egipto, siglo v a. C.).
-
filológico‑comparado: onomástica y títulos divinos (el, elión, shaddai, ruaj), fórmulas de bendición y el léxico de asherah en la biblia (diosa, poste sagrado, árbol sagrado).
La exposición mantiene tono sobrio, citas exactas en castellano y evita enlaces, conforme a tu petición.
Elión en la biblia y el dios supremo cananeo
La biblia conserva el título elión para designar al dios altísimo. Dos pasajes son decisivos:
génesis 14:18‑22:
“melquisedec, rey de salem, sacó pan y vino. era sacerdote de dios altísimo. y bendijo a abrán diciendo: ‘bendito sea abrán del dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra; y bendito sea dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano’. […] y dijo abrán al rey de sodoma: ‘he alzado mi mano a yahveh, dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra’.”
Aquí se nombra a “el dios altísimo” y abrán lo identifica con “yahveh, dios altísimo”, señal de un proceso de asimilación entre el título cananeo de supremacía (el/ elión) y el nombre nacional de israel (yahveh).
deuteronomio 32:8‑9 (con variantes):
“cuando el altísimo repartió las naciones, cuando separó a los hijos de adán, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de dios [lectura de qumrán y de la septuaginta; el masorético dice ‘hijos de israel’]. porque la porción de yahveh es su pueblo; jacob es la parte de su heredad.”
La versión con “hijos de dios” presupone un concilio divino en el que el altísimo asigna naciones a seres divinos subordinados; yahveh recibe a israel. Es un testimonio claro de un estadio henoteísta: se rinde culto exclusivo a yahveh sin negar la existencia de otros seres divinos.
Otros textos sostienen esta visión de consejo divino:
salmo 82:1.6:
“dios está en la reunión de los dioses; en medio de los dioses juzga. […] yo dije: ‘vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del altísimo’.”
éxodo 15:11:
“¿quién como tú entre los dioses, yahveh? ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas?”
deuteronomio 10:17:
“porque yahveh vuestro dios es dios de dioses y señor de señores.”
jueces 11:24 (jefté al rey de amón):
“¿no posees tú lo que quemós, tu dios, te da? así nosotros poseeremos lo que yahveh, nuestro dios, nos da.”
éxodo 12:12:
“yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto […] y ejecutaré juicios contra todos los dioses de egipto.”
Estas fórmulas no niegan la existencia de otros dioses; afirman la supremacía de yahveh.
Asherah, consorte de El/ Elión en los textos de Ugarit
Las tablillas de ugarit (ras shamra, costa siria, siglo xiv a. C.), editadas en el corpus ktu (keilalphabetische texte aus ugarit), describen un panteón con el como cabeza y asherah (ugarítico, ‘athirat) como consorte. Su título recurrente es qnyt ’ilm, “la que engendra a los dioses” (véase, por ejemplo, ktu 1.4 iv y 1.23). En el ciclo de baal (ktu 1.1–1.6), asherah actúa como madre y mediadora, intercediendo ante el por baal. La imagen de “madre de los dioses” y consorte del dios supremo es nítida y provee el trasfondo semítico occidental en el que el título bíblico elión cobra sentido.
De dios regional a dios único: el yahvismo y su geografía sacra
La documentación egipcia alude a yahveh como designación vinculada a un territorio del sur:
Inscripción de soleb (templo de amenhotep iii, c. 1400 a. C.) y listas de amara west (época ramésida): mencionan a los “shasu de yhw”, probablemente un topónimo del área de seir/edom. En la biblia, ese mismo eje meridional está reflejado en tradiciones teofánicas:
deuteronomio 33:2:
“yahveh vino de sinai, y de seir les esclareció; resplandeció desde el monte de parán, y vino de entre diez millares de santos.”
jueces 5:4‑5:
“yahveh, cuando saliste de seir, cuando te marchaste del campo de edom, tembló la tierra, también los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. los montes se estremecieron delante de yahveh, aquel sinaí delante de yahveh, dios de israel.”
Estas tradiciones sitúan el origen del culto de yahveh en el sur (seir, parán, edom), coherente con la referencia egipcia y con fórmulas epigráficas como “yahveh de teman” atestiguadas siglos después.
“Yahveh de samarìa y su Asherah”: epigrafía israelita y judaita
Dos hallazgos de los siglos ix–vii a. C. son capitales.
kuntillet ‘ajrud (negev‑sinaí, excavaciones de ze’ev meshel, 1975‑1976). En grandes pithoi (ánforas) aparecen fórmulas de bendición como “te bendigo por yahveh de samaria y por su asherah” y “por yahveh de teman y por su asherah”. Se trata de un santuario‑posada del desierto con iconografía mixta (entre ella figuras de tipo bes) y textos hebreos antiguos. La gramática del posesivo “su asherah” indica asociación estrecha y personal.
khirbet el‑qom (al suroeste de hebrón, fin del siglo viii a. C.). En una inscripción funeraria se lee: “uri-yahu es bendecido por yahveh; de sus adversarios, por su asherah, lo ha salvado”. La lectura “su asherah” (asherató) ha sido discutida, pero la mayoría de intérpretes la admiten como referencia a una entidad o símbolo asociado directamente a yahveh, coherente con kuntillet ‘ajrud.
Ambos hallazgos confirman que, para parte del pueblo, yahveh era honrado “con su asherah”, continuidad natural de la pareja el–asherah del horizonte cananeo.
Asherah en la Biblia: diosa, poste sagrado y culto en el templo
La biblia conserva, a pesar de la censura posterior, huellas explícitas del culto a asherah:
2 reyes 21:7 (reinado de manasés):
“puso la imagen tallada de aserá, que él había hecho, en la casa de la cual había dicho yahveh a david y a su hijo salomón: ‘en esta casa y en jerusalén, la cual yo elegí de todas las tribus de israel, pondré mi nombre para siempre’.”
2 reyes 23:6‑7 (reforma de josías):
“sacó la imagen de aserá de la casa de yahveh, fuera de jerusalén, al torrente de cedrón, y la quemó en el torrente de cedrón y la redujo a polvo […] derribó, además, las casas de los sodomitas que estaban en la casa de yahveh, en las cuales las mujeres tejían pabellones para aserá.”
1 reyes 15:13 (asa):
“y también privó a maacá su madre de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de aserá; y asa destruyó su ídolo y lo quemó junto al torrente de cedrón.”
2 reyes 18:4 (ezequías):
“quitó los lugares altos, quebró las estatuas, cortó la aserá y desmenuzó la serpiente de bronce que había hecho moisés.”
La palabra “asherah” en la biblia designa tanto a la diosa como a su símbolo ritual (poste/árbol sagrado). Que la imagen estuviera “en la casa de yahveh” implica culto conjunto en el mismo templo antes de las reformas.
La “Reina del cielo”: Astarté/Ishtar y el conflicto con los profetas
La “reina del cielo” aparece en jeremías como foco de devoción popular femenina:
jeremías 7:18:
“los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo; y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.”
jeremías 44:17‑19 (testimonio de las comunidades judías en egipto):
“[…] ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros, y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén; y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo […] nos faltó todo.”
Aquí la “reina del cielo” corresponde a una gran diosa celeste del levante (ishtar/astarte). El propio término “ashtarot” aparece como plural de culto en varios pasajes (por ejemplo, jueces 2:13), y “ashtoret”, forma hebrea con vocales de “vergüenza” (boshet), en 1 reyes 11:5 (“salomón siguió a ashtoret, diosa de los sidonios”). El conflicto profético no se explica si no existiera una veneración extensa y arraigada a una divinidad femenina.
Un paralelo extrabíblico refuerza este punto: las cartas de elefantina (siglo v a. C.), procedentes de la colonia judía en egipto, mencionan a “anat‑yahu”, una deidad femenina venerada junto a yahu (forma de yahveh). Los documentos dan cuenta de un templo judío en elefantina donde se ofrecían sacrificios; aunque la interpretación exacta de “anat‑yahu” sigue debatida, demuestra que en ciertos medios judíos subsistía la conjunción entre el culto a yahveh/yahu y una figura femenina.
De la pluralidad al monoteísmo: Hezequías y Josías
Las reformas de hezequías (finales del siglo viii a. C.) y, sobre todo, de josías (finales del vii a. C.) marcan el viraje definitivo hacia el monoteísmo exclusivo: centralización del culto en jerusalén, eliminación de lugares altos y símbolos asociados a dioses y diosas, y depuración del templo. Los textos citados (2 reyes 18 y 23) son programáticos. A partir de entonces, la teología israelita asimila todos los títulos supremos a yahveh (el, elión, shaddai) y borra de su culto toda consorte. En esa operación, asherah pasa a ser el emblema de la idolatría que debe ser destruida.
Pasajes que reconocen la existencia de otros seres divinos
Además de los ya citados, otros textos son reveladores:
salmo 95:3:
“porque yahveh es dios grande, y rey grande sobre todos los dioses.”
deuteronomio 32:43 (forma larga, testimoniada por qumrán y la septuaginta):
“regocijaos, naciones, con su pueblo; porque él vengará la sangre de sus siervos […] y a sus adversarios dará su pago; y hará expiación por la tierra de su pueblo. [añadidos en lxx/qumrán: ‘adoradlo, todos los ángeles de dios’].”
salmo 29 (himno de tormenta atribuido a yahveh, con probable trasfondo baálico):
“voz de yahveh sobre las aguas; truena el dios de gloria; yahveh sobre las muchas aguas. voz de yahveh con potencia; voz de yahveh con gloria.”
El conjunto dibuja una transición: reconocimiento de una asamblea divina bajo el altísimo, y progresiva concentración de todos los atributos de supremacía en yahveh.
Lilith: Del demonio mesopotámico a la “Primera Mujer” del folclore judío
En la biblia hebrea, lilith aparece como criatura nocturna en isaías 34:14, en un poema sobre la desolación de edom:
“[…] allí reposará lilith y hallará para sí lugar de descanso.”
La figura proviene de los demonios sumerio‑acadios lilû/ lilītu, asociados a la noche, la enfermedad y la sexualidad peligrosa. En la literatura rabínica medieval (especialmente en el “alfabeto de ben sira”, siglos ix–x d. C.), se convierte en la “primera mujer” de adán, creada como él del polvo; al rehusar someterse, abandona el edén y deviene demonio que amenaza a parturientas y recién nacidos.
Lilith es el reverso oscuro de la antigua consorte: donde antes había madre protectora, la cultura monoteísta patriarcal perfila la “anti‑madre”. La demonización del principio femenino autónomo es el precio de la purga idolátrica.
Semíramis y Tamuz: el arquetipo madre‑hijo en oriente próximo
Semíramis, figura legendaria probablemente inspirada en la reina asiria sammuramat (siglo ix a. C.), se convirtió en la tradición helenística en arquetipo de reina fundadora, madre de héroe divino y “reina del cielo”. Su hijo es identificado en relatos tardíos con tamuz (sumerio dumuzi), dios agonizante de la vegetación. La biblia testimonia este culto:
ezequiel 8:14:
“me llevó a la entrada de la puerta de la casa de yahveh, que está al norte; y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a tamuz.”
La lamentación por el dios que muere y renace se repite en distintos marcos: ishtar y tamuz en mesopotamia; isis, osiris y horus en egipto; astarté y baal en canaán. En todos los casos el patrón es constante: madre‑esposa mediadora y joven divino vinculado al ciclo muerte‑renacimiento.
Astarté no es Lilith: diosa celeste frente a demonio nocturno
Es esencial distinguir:
astarté (ashtart/ishtar/anat) es una diosa celeste, de fertilidad y también guerrera, asociada a la estrella de la mañana (venus). Figura en la biblia como “ashtoret” (1 reyes 11:5) y en fórmulas plurales de culto (“baales y ashtarot”, jueces 2:13). Puede sincretizarse con la “reina del cielo” de jeremías, y en ámbitos fenicios‑sidonios fue altísima divinidad.
lilith es un ser demoníaco tardío en tradición judía, heredero de espíritus nocturnos mesopotámicos, sin culto oficial. Su asociación con la “primera mujer” es folclórica y posterior, no bíblica.
Ambas figuras comparten rasgos del “femenino indómito”, pero no son la misma entidad ni comparten estatuto religioso.
El cristianismo: Jesús, el Espíritu Santo y la reintegración funcional
El cristianismo conserva el monoteísmo de israel, pero lo reconfigura en clave trinitaria. Se mantienen tres ejes textuales esenciales:
el hijo, jesús, como logos divino y mediador:
juan 1:1‑3.14:
“en el principio era el verbo, y el verbo era con dios, y el verbo era dios. este era en el principio con dios. todas las cosas por él fueron hechas […] y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.”
colosenses 1:15‑17:
“él es la imagen del dios invisible, el primogénito de toda creación. porque en él fueron creadas todas las cosas […] y en él subsisten.”
1 timoteo 2:5:
“porque hay un solo dios, y un solo mediador entre dios y los hombres, jesucristo hombre.”
el espíritu santo como principio vivificante:
génesis 1:2:
“la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de dios [ruaj elohim] se movía sobre la faz de las aguas.”
juan 14:26:
“mas el consolador, el espíritu santo, a quien el padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
hechos 2 (pentecostés): efusión del espíritu sobre la comunidad.
La palabra “ruaj” es femenina en hebreo; sin afirmar sexualidad en dios, el espíritu asume funciones de soplo que fecunda, consuela y anima, análogas a funciones antiguas de la gran madre.
la fórmula trinitaria:
mateo 28:19:
“id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo.”
El cristianismo reintegra, sin politeísmo, la plurifuncionalidad divina que en el mundo semítico antiguo se distribuía entre dios alto, hijo/rey joven y consorte/mediadora.
María en la devoción cristiana: entre la madre virgen y la reina celeste
La teología cristiana sostiene con claridad que maría no es diosa. No obstante, la devoción popular le confiere funciones que, en el imaginario religioso, recuerdan a las de la antigua madre divina:
lucas 1:28.42:
“alégrate, llena de gracia, el señor es contigo.”
“bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.”
apocalipsis 12:1 (símbolo de la comunidad creyente, pero con imaginería maternal):
“apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.”
Títulos como “reina del cielo” aplicados a maría en la piedad cristiana son teológicamente distintos del culto a ishtar/astarté. No hay continuidad de culto, pero sí una continuidad simbólica del arquetipo materno como intercesora y protectora.
Matriz comparativa: hijos de El (Elohim) y su asimilación o derrota por Yahveh
| Nombre del dios (cananeo) | Función / dominio | Equivalente simbólico o enfrentamiento con Yahveh | Resultado / Momento |
|---|---|---|---|
| Baal (Hadad) | Tormenta, truenos, fertilidad, rey joven | Yahveh como «jinete de las nubes» (Salmo 68:4; Salmo 29) | Yahveh asume sus atributos: trueno, lluvia, fertilidad |
| Yam | Mar, caos primordial | Yahveh vence a las aguas (Éxodo 15:8–10; Salmo 74:13–14) | Derrotado simbólicamente en la narración del éxodo y la creación |
| Mot | Muerte, sequía, inframundo | Yahveh como señor de la vida y la resurrección | Superado teológicamente: Yahveh da y quita la vida (Deut 32:39) |
| Shapash | Sol, orden cósmico, mensajera divina | Sin equivalente directo; absorción de función lumínica | Yahveh es creador del sol y controla los astros (Gén 1:16; Sal 136:7–9) |
| Athtar (Estrella del alba) | Lucero del alba, intento fallido de reinar en el cielo | Isaías 14:12 (“¡Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora!”) | Imagen usada para ridiculizar al rival de Yahveh (asociado a rey de Babilonia) |
| Kothar-wa-Khasis | Artesano divino, forjador de armas | Yahveh como creador directo de todo (Isaías 44:12–17) | Yahveh no necesita artesano: Él mismo forma, moldea y decide |
| Resheph | Peste, guerra, destrucción | Reconvertido en mensajero de Yahveh (Habacuc 3:5) | Yahveh domina las plagas y la guerra; Resheph subordinado o borrado |
En la tradición islámica
Un fenómeno comparable al proceso que vivió el yahvismo en Israel —la absorción de los atributos del dios supremo El y la eliminación del principio femenino— se observa también en el surgimiento del islam. En el sur de Arabia, particularmente en el Hijaz preislámico, existía un complejo panteón en el que destacaba la figura del dios lunar Sîn (también transcrito como Sim o Suen), conocido en todo el ámbito semítico, especialmente en Ur, Harrán y Sabá, desde al menos el siglo XX a. C. Este dios lunar tenía como símbolos la media luna y el toro, y en las tradiciones arábigas estaba asociado al calendario, la fertilidad y el tiempo cíclico. En La Meca preislámica, los testimonios arqueológicos y epigráficos (como los relieves y estelas encontrados en Qaryat al-Faw y los registros nabateos) sugieren que el culto principal del santuario de la Kaaba estaba centrado en un dios supremo asociado a la luna, cuya imagen estaba acompañada de tres diosas: Al-Lāt, Al-‘Uzzā y Manāt, interpretadas por los estudiosos como reminiscencias de antiguas consortes o hijas divinas. El nombre “Al-ilah” (el dios), que más tarde se transformaría fonéticamente en “Alá”, designaba originalmente una deidad principal entre otras, no un ser único.
Durante la predicación de Mahoma en el siglo VII d. C., se produce una reforma radical que recuerda la de Josías en Judá: el antiguo dios lunar supremo es identificado con el único Dios verdadero, todas las deidades femeninas son eliminadas del culto, y la Kaaba es purificada como santuario del monoteísmo absoluto. El nombre antiguo permanece (Alá), pero el concepto se transforma por completo: de dios entre muchos, pasa a ser el único existente, trascendente, creador, sin asociado (lā sharīka lahu). El Corán mismo polemiza con el politeísmo anterior, negando que Dios tenga hijas (Sura 53:19–22) y reafirmando su unicidad absoluta (Sura 112). Así como Yahveh absorbió los títulos de Elión y eliminó a Asherah, Alá hereda el lugar del antiguo dios lunar y se desliga de toda consorte o descendencia, consolidando un monoteísmo severo y definitivo. Este patrón de elevación de un dios principal y supresión del principio femenino divino forma parte de una dinámica histórica común en los desarrollos religiosos semíticos, desde Ugarit a Jerusalén, desde La Meca a Roma, y su análisis comparado permite entender mejor la evolución del símbolo divino a lo largo de milenios.
Convergencia cultural entre el dios lunar Sîn y el Yahveh bíblico
Existen indicios filológicos, geográficos y religiosos que permiten plantear una posible relación o convergencia cultural entre el dios lunar Sîn y el Yahveh bíblico en sus etapas más antiguas, especialmente en el ámbito preislámico y semítico meridional, aunque esta relación es indirecta, no identitaria, y debe tratarse con precisión para evitar interpretaciones erróneas o anacrónicas.
Vamos a exponerlo de forma rigurosa y argumentada:
¿Quién era el dios lunar Sîn?
-
Sîn (también Suen, Sim) fue el dios de la luna en el panteón mesopotámico.
-
Tenía dos grandes centros de culto: Ur (Sumeria) y Harrán (norte de Siria, frontera mesopotámica).
-
Se le atribuía:
-
Control del calendario, el tiempo y los ciclos naturales.
-
Sabiduría oculta, visión nocturna y conocimiento profético.
-
Su símbolo era la media luna o el cuerno de toro lunar.
-
-
Era padre de Shamash (dios solar) y Ishtar (Venus, diosa del amor y la guerra).
Sîn en el sur de Arabia y la península arábiga
-
La religión del sur de Arabia (Reino de Sabá, Qataban, Hadramaut) estuvo influida por formas del culto a Sîn.
-
Estelas, altares y petroglifos hallados en lugares como Qaryat al-Fāw y Al-‘Ula muestran símbolos lunares predominantes (media luna, toro, disco lunar).
-
En el Hijaz preislámico (zona de La Meca), algunos investigadores consideran que la divinidad masculina principal del panteón de la Kaaba era una forma local de un dios lunar supremo, llamado “al-ilāh” (“el dios”), el cual daría lugar al nombre Alá.
-
Este dios estaba vinculado a tres divinidades femeninas: Al-Lāt, Al-‘Uzzā y Manāt.
Yahveh en su fase primitiva: vínculos con el sur
La Biblia misma conserva huellas claras de que el culto a Yahveh se originó o fue recibido desde el sur de Canaán:
-
Deuteronomio 33:2:
“Yahveh vino de Sinaí, y resplandeció desde Seír; brilló desde el monte Parán.”
-
Jueces 5:4–5 (Cántico de Débora):
“Yahveh, cuando saliste de Seír, cuando marchaste del campo de Edom…”
-
Habacuc 3:3:
“Dios viene de Temán, el Santo desde el monte de Parán.”
Estos textos sitúan la procedencia de Yahveh en regiones asociadas a Edom, Seír, Temán y Parán, es decir, el sur de Palestina, norte de Arabia y Sinaí, donde también Sîn tenía culto activo.
Además, la inscripción egipcia de Soleb (dinastía XVIII, c. 1400 a. C.), menciona a los “Shasu de YHW” (Yahweh), un grupo nómada ubicado en territorio edomita o madianita, lo que refuerza la idea de que Yahveh fue adorado en zonas donde también pervivían formas del culto lunar.
Parentesco funcional y simbólico
Aunque Yahveh no es un dios lunar, sí comparte con Sîn algunas funciones simbólicas en su fase primitiva:
| Elemento | Sîn (Mesopotamia/Arabia) | Yahveh (Israel temprano) |
|---|---|---|
| Región de origen | Harrán, Ur, sur de Arabia, Meca | Seír, Temán, Parán, Edom (sur de Canaán/Arabia) |
| Asociado a tribus nómadas | Shasu, pastores del desierto | Shasu de YHW (Soleb); tribus madianitas y kenitas |
| Control de los ciclos | Tiempo, luna, calendario | Fiestas lunares (como Pésaj y Luna nueva) |
| Sabiduría y visión secreta | Revelación nocturna, profecía | Yahveh habla de noche a profetas (1 Reyes 19; Números) |
| Imágenes prohibidas | No figurativas (dios celeste) | Yahveh no puede ser representado |
Estos paralelismos no prueban identidad, pero sugieren que Yahveh fue concebido inicialmente en un paisaje religioso donde el culto lunar era dominante, y que su figura pudo heredar atributos culturales del dios lunar, del mismo modo que absorbió títulos como El, Shaddai y Elión.
Diferencias doctrinales clave
-
Sîn era parte de un panteón politeísta mesopotámico.
-
Yahveh se transformó progresivamente en el único Dios de Israel, culminando en el monoteísmo radical.
-
Sîn tenía descendencia divina y consorte (Ningal), mientras que Yahveh rechaza cualquier vínculo sexual o consorte en la ortodoxia final.
¿Existió una relación?
Sí, es plausible afirmar que:
-
Yahveh y Sîn comparten un entorno cultural y geográfico en su etapa primitiva, especialmente en el sur de Palestina y el noroeste de Arabia.
-
Algunos atributos culturales, simbólicos y rituales de Sîn pueden haber influido en el desarrollo del culto primitivo a Yahveh.
-
Sin embargo, Yahveh no es Sîn, ni derivado directo de él. El desarrollo del yahvismo sigue una vía propia, aunque forma parte del mismo universo semítico que produjo a El, Baal, Sîn y Al-ilāh.
-
Del mismo modo que Yahveh absorbió a Elión y desplazó a Asherah, Alá absorbió al antiguo “Al-ilāh” lunar y eliminó las deidades femeninas. Ambos procesos comparten una dinámica común: unificación de atributos divinos y purga del principio femenino.
Ningal: la esposa de Sîn, el dios lunar
1. Nombre y etimología
-
Ningal (en sumerio: 𒊩𒃲𒃲 NIN.GAL) significa literalmente “gran señora”.
-
En acadio era conocida como Ningallu o simplemente transliterada como Ningal.
-
Su función como diosa lunar femenina la convierte en contraparte divina directa de Sîn, el dios lunar masculino.
2. Función y atributos
-
Era diosa de la luna, la noche, la fecundidad y la maternidad.
-
Se la consideraba madre de la diosa Inanna/Ishtar (Venus) y del dios solar Shamash (Utu en sumerio).
-
En la teología mesopotámica, el triángulo familiar lunar-solar-estelar se componía así:
-
Sîn (luna) → padre
-
Ningal → madre
-
Shamash (sol) y Inanna/Ishtar (Venus) → hijos
-
3. Culto
-
Su templo principal estaba en Ur, en el complejo del E-gishnugal (“templo de la gran señora”), junto al E-kishnugal, el santuario de Sîn.
-
También se veneraba en Harrán, junto a su esposo, en el norte de Siria, y en otros centros del norte de Mesopotamia.
Ningal en los textos antiguos
1. Himnos y oraciones
-
En varios himnos sumerios y acadios se exalta a Ningal como madre piadosa, intercesora compasiva y señora de la noche.
-
Algunos textos la describen intercediendo ante los dioses por los destinos humanos, función que más tarde asumirían figuras como Asherah, Isis o incluso María en sus respectivos contextos.
2. “El lamento por Ur”
-
En este texto sumerio del siglo XXI a. C., Ningal llora la destrucción de su ciudad, Ur, y ruega a su esposo Sîn que intervenga.
-
Se presenta como madre doliente y protectora del pueblo, arquetipo que aparece también en otras religiones posteriores.
¿Qué ocurrió con Ningal cuando Sîn fue absorbido por el monoteísmo?
Cuando el dios lunar Sîn, venerado en formas residuales o locales en el norte de Arabia (y posiblemente en la región de La Meca como “Al-ilāh”), fue absorbido dentro del proceso de reforma religiosa que condujo al islam, su figura fue despojada de todo vínculo familiar y femenino.
Proceso análogo al de Yahveh:
-
Así como Yahveh absorbió a Elión y fue desvinculado de Asherah,
-
Alá absorbió el nombre y centralidad del “al-ilāh” posiblemente asociado al dios lunar, y todas las deidades femeninas fueron eliminadas:
-
Al-Lāt,
-
Al-‘Uzzā,
-
Manāt.
-
Estas tres eran probablemente las equivalentes de Ningal, Inanna e Ishtar dentro de las formas arábigas de ese panteón.
El Corán polemiza directamente contra ellas:
“¿Habéis considerado a al-Lāt, al-‘Uzzā y a Manāt, la tercera, la otra? ¿Tenéis hijos varones y Él sólo tiene hijas? ¡Qué juicio más injusto hacéis!”
(Sura 53:19–21)
Es decir: la trinidad femenina fue rechazada, y la unicidad de Dios fue afirmada sin ningún tipo de consorte, hija ni figura mediadora.
La Consorte de Sin
La consorte original del dios lunar Sîn fue Ningal, diosa madre, lunar, protectora y celestial. En la transición desde el politeísmo mesopotámico y árabe hacia el monoteísmo islamizado, Ningal desaparece como figura activa, del mismo modo que Asherah fue eliminada del culto a Yahveh. Su rol fue simbólicamente borrado para afirmar la unicidad y soledad divina absoluta, fenómeno que muestra una constante en las religiones semíticas monoteístas: la eliminación del principio femenino divino en favor de un dios único, sin forma ni par.
Referencias
Apéndice de referencias textuales y arqueológicas
La documentación bíblica, epigráfica y filológica señala con claridad que el título elión pertenece a un horizonte religioso donde el dios supremo tenía consorte. En la evolución de israel, yahveh asume la supremacía de el/elión, mientras el culto oficial elimina el principio femenino. Sin embargo, ni la experiencia religiosa popular ni los arquetipos simbólicos desaparecen: reaparecen como sombra (lilith), como acusación profética (reina del cielo), como fórmula litúrgica depurada (espíritu), como devoción mariana y, sobre todo, como cristología: el hijo que muere y resucita, mediador universal.
Esta reconstrucción no pretende reducir el monoteísmo a un residuo del politeísmo, sino reconocer la historia real de los nombres divinos y sus funciones. La fe de israel y la fe cristiana se edifican precisamente sobre esa historia: yahveh, el altísimo, único y celoso, que reúne bajo su nombre títulos ancestrales; jesucristo, el logos que todo lo ordena; el espíritu, soplo que vivifica a la comunidad. Y, en el trasfondo, la memoria persistente de que, en los albores de la religión, el cielo se imaginó como una casa con padre, madre e hijos. La consorte fue borrada del altar, pero no del imaginario humano.
Otras piezas del mosaico: Deir Alla y la pluralidad semítica
La inscripción pintada de deir alla (valle del jordán, siglo viii a. C.) narra visiones del “vidente balaam, hijo de beor” e invoca a “los dioses shaddayin” y a “diosas”. El plural “shaddayin” (relacionado con el título bíblico el shaddai) muestra que en el entorno cultural de israel coexistían memorias de pluralidad divina aun en medios proféticos.
Recapitulación histórica
-
Horizonte cananeo: el altísimo (el/elión) con su consorte asherah; consejo de dioses; hijo‑rey joven (baal).
-
Israel temprano: yahveh como dios territorial del sur; henoteísmo funcional; identificación progresiva de yahveh con el altísimo.
-
Culto popular: veneración de asherah junto a yahveh, atestiguada por kuntillet ‘ajrud y khirbet el‑qom; “reina del cielo” en jeremías; asherah incluso en el templo antes de las reformas.
-
Reformas y canon: hezequías y josías depuran el culto; asherah pasa a ser emblema de idolatría; consolidación del monoteísmo estricto.
-
Ecos y transformaciones: lilith como demonización del femenino autónomo; pervivencia del arquetipo madre‑hijo en semíramis‑tamuz, ishtar‑tamuz, isis‑horus; relectura cristiana con jesús (hijo‑mediador) y el espíritu (soplo vivificante), y la figura devocional de maría como madre e intercesora.
Referencias
— ugarit (ras shamra, siglo xiv a. C.). tablillas del ciclo de baal y textos mitológicos con ‘athirat (asherah) como qnyt ’ilm, “la que engendra a los dioses” (por ejemplo, ktu 1.4 iv; ktu 1.23). el preside el consejo divino.
— soleb y amara west (egipto). listas topográficas con “shasu de yhw” (dinastías xviii–xix), indicio de un yhw(y) como designación territorial en el sur de canaán/edom.
— kuntillet ‘ajrud (negev‑sinaí, siglos ix–viii a. C., excavaciones de ze’ev meshel). pithoi con fórmulas “yahveh de samaria y su asherah” y “yahveh de teman y su asherah”, más iconografía apotropaica. prueban la asociación popular de asherah con yahveh.
— khirbet el‑qom (judá, fin del siglo viii a. C.). inscripción funeraria: “uri‑yahu [fue] bendecido por yahveh; de sus adversarios, por su asherah, lo salvó”. confirma el binomio yahveh‑asherah en judá.
— deir alla (jordania, siglo viii a. C.). inscripción mural del “vidente balaam, hijo de beor”, con mención a “dioses shaddayin” y “diosas”. testimonio de pluralidad divina en el entorno israelita.
— elefantina (egipto, siglo v a. C.). papiros arameos de la colonia judía que mencionan culto a yahu en su templo y referencias a “anat‑yahu”. evidencian sincretismos tardíos entre la deidad nacional y una figura femenina.
— biblia hebrea (selección):
génesis 14:18‑22; deuteronomio 32:8‑9 (variantes de qumrán/ septuaginta); deuteronomio 33:2; deuteronomio 10:17; éxodo 12:12; éxodo 15:11; jueces 2:13; jueces 5:4‑5; 1 reyes 11:5; 1 reyes 15:13; 2 reyes 18:4; 2 reyes 21:7; 2 reyes 23:4‑7; salmo 29; salmo 82; salmo 95:3; jeremías 7:18; jeremías 44:17‑19; ezequiel 8:14; isaías 34:14.
— nuevo testamento (selección):
juan 1:1‑3.14; mateo 28:19; juan 14:26; hechos 2; colosenses 1:15‑17; 1 timoteo 2:5; apocalipsis 12:1; lucas 1:28.42.