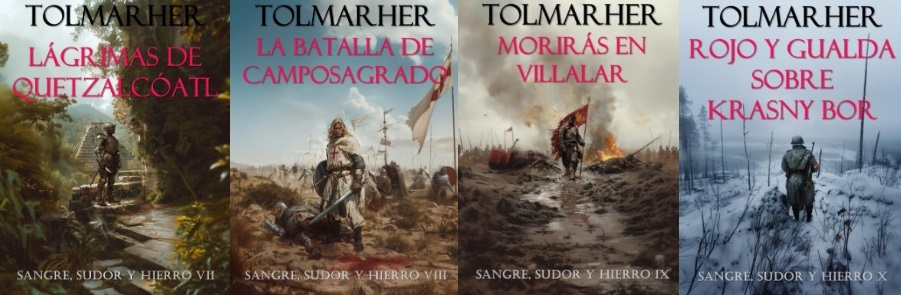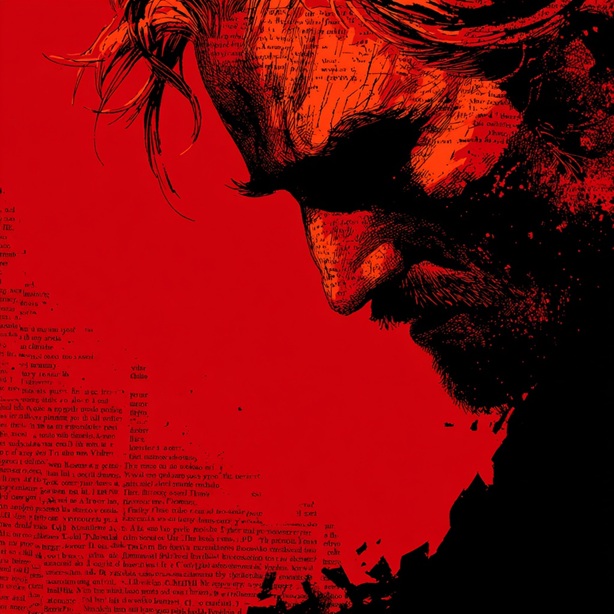![]()
Cuando se pronuncia el nombre de Amarna, inevitablemente surge la sombra de Akenatón, el faraón hereje, el soñador monoteísta que intentó arrancar de raíz la tradición milenaria del politeísmo egipcio para alzar un culto único al dios solar Atón. Durante siglos, la figura de este faraón ha fascinado tanto a historiadores como a artistas y novelistas. Uno de ellos, el finlandés Mika Waltari, lo inmortalizó en su célebre novela Sinuhé, el egipcio, donde se retrata a Akenatón como un reformador casi místico, un rey amante de su pueblo, obsesionado con un dios de luz pura y benevolente.
Pero la arqueología moderna ha empezado a levantar velos incómodos sobre ese reinado. Excavaciones recientes en la ciudad fundada por el propio faraón, Ajetatón (la actual Amarna), han sacado a la luz un hallazgo estremecedor: un cementerio donde reposan miles de cuerpos de adolescentes y niños, enterrados sin ceremonia, con huesos rotos por el trabajo forzado.
La gran pregunta surge inevitablemente: ¿fue Amarna, además de capital de un nuevo culto, un inmenso campo de concentración infantil destinado a levantar en tiempo récord la ciudad soñada por el faraón?
El faraón hereje: Akenatón y la revolución religiosa
Akenatón, nacido como Amenofis IV, ascendió al trono de Egipto alrededor del 1353 a.C. Pertenecía a la dinastía XVIII, en pleno esplendor del imperio nuevo. Sin embargo, pronto dejó claro que su reinado no sería una simple continuidad.
En el cuarto año de su gobierno, abandonó el nombre heredado de sus antepasados y se proclamó Neferjeperura Ajenatón, en honor al dios Atón. Con ello no solo transformaba la religión egipcia: desafiaba al poderoso clero de Amón, que durante siglos había acumulado riquezas e influencia.
El faraón decretó que Atón, representado como un disco solar cuyos rayos terminaban en manos portadoras de la anj (la llave de la vida), sería la única deidad digna de culto oficial. El antiguo panteón de dioses quedó relegado a la clandestinidad. Los templos de Amón fueron cerrados, sus inscripciones borradas, sus imágenes destruidas.
Akenatón se convirtió en profeta y mediador exclusivo entre el dios y la humanidad. Con esta ruptura radical, encendió una guerra soterrada que marcaría para siempre la memoria de Egipto.
La fundación de Amarna: la ciudad del horizonte de Atón
Hacia el quinto año de su reinado, Akenatón decidió abandonar las antiguas capitales, Tebas y Menfis, y fundar una nueva ciudad en un paraje virgen a orillas del Nilo. La llamó Ajetatón, “el horizonte de Atón”.
El emplazamiento no era casual. Se situaba en un punto intermedio entre Tebas y Menfis, lejos del poder de los viejos templos, en un lugar donde el sol se elevaba cada mañana sobre el desierto abierto. Allí, en apenas una década, se levantó una ciudad monumental: templos al aire libre para el dios solar, palacios de paredes pintadas con escenas familiares del faraón y su esposa Nefertiti, talleres, barrios residenciales y, por supuesto, necrópolis.
Pero la rapidez con la que se construyó Amarna exigió un sacrificio humano de dimensiones colosales.
El terrible secreto de Amarna: tumbas de niños
En 2015, un equipo internacional de arqueólogos comenzó excavaciones en un sector septentrional de la necrópolis de Amarna. Lo que encontraron superó cualquier expectativa.
Detrás de tumbas de cortesanos se abría un cementerio vasto y austero. Allí, más del 90% de los esqueletos pertenecían a niños y adolescentes de entre 7 y 25 años, con una concentración especialmente alta en menores de 15 años. El hallazgo era desconcertante, pues en esa franja de edad las probabilidades de morir naturalmente eran mínimas.
Los huesos hablaban por sí solos:
-
fracturas de columna en más del 16% de los cuerpos.
-
señales de cargas de trabajo extremas en jóvenes que jamás deberían haberlas soportado.
-
casos de osteoartritis en menores de 15 años.
-
ausencia total de ajuar funerario y de ceremonias propias de familias.
Los cuerpos habían sido arrojados sin cuidado, muchos en enterramientos múltiples, apilados unos sobre otros, sin la piedad que caracterizaba a la tradición egipcia.
El lugar, además, se encontraba en la ruta hacia las canteras de piedra usadas para la construcción de la ciudad. Todo indica que aquellos niños fueron empleados como mano de obra esclava, forzados a cargar, tallar y transportar bloques hasta morir de agotamiento.
¿Un campo de concentración infantil?
La evidencia arqueológica lleva a una conclusión inquietante: Amarna pudo haber funcionado como un campo de concentración para menores, reclutados para levantar la utopía de Akenatón.
La falta de adultos y bebés en el cementerio sugiere una selección deliberada. Solo los jóvenes, fuertes y maleables, fueron forzados a trabajar. El hecho de que no fueran enterrados con sus familias indica que habían sido arrancados de su hogar.
Akenatón, el faraón que predicaba un dios de luz y vida, podría haber construido su ciudad sagrada sobre el sacrificio silencioso de miles de niños esclavizados.
El ocaso de Akenatón y la destrucción de Amarna
Tras la muerte del faraón, su proyecto religioso se derrumbó con rapidez. Los sacerdotes de Amón recuperaron el poder y emprendieron una damnatio memoriae contra su nombre. Las estelas conmemorativas fueron borradas, los templos de Atón desmantelados, y la ciudad de Amarna saqueada piedra por piedra.
En apenas 15 años, el “horizonte de Atón” fue abandonado. El general Horemheb, convertido en faraón, reutilizó sus bloques de construcción para nuevas obras. Incluso el joven Tutankhatón, sucesor inmediato, cambió su nombre a Tutankhamón, devolviendo el favor al viejo dios Amón.
Amarna desapareció como un espejismo en el desierto. Pero sus ruinas, redescubiertas siglos después, siguen hablando del precio oculto de las utopías absolutas.
Amarna y la memoria histórica
La historia de Amarna nos obliga a reflexionar sobre los peligros del fanatismo religioso, la explotación humana y el costo oculto de los proyectos políticos radicales. Bajo la apariencia de un renacimiento espiritual, Akenatón pudo haber perpetrado una de las mayores tragedias silenciadas del antiguo Egipto.
Hoy, entre las arenas del desierto, los esqueletos de aquellos niños siguen siendo testigos mudos. Su sufrimiento recuerda que la grandeza de un imperio no debe construirse nunca sobre la sangre de los más inocentes.
Amarna fue mucho más que una capital efímera. Fue el escenario de un experimento religioso y político sin precedentes, y quizás también de una de las mayores infamias de la antigüedad. Entre el mito literario de Sinuhé, el egipcio y las pruebas de la arqueología contemporánea, se abre un abismo: el de una ciudad que brilló como un horizonte de luz, pero cuya base estuvo hecha de dolor y muerte.