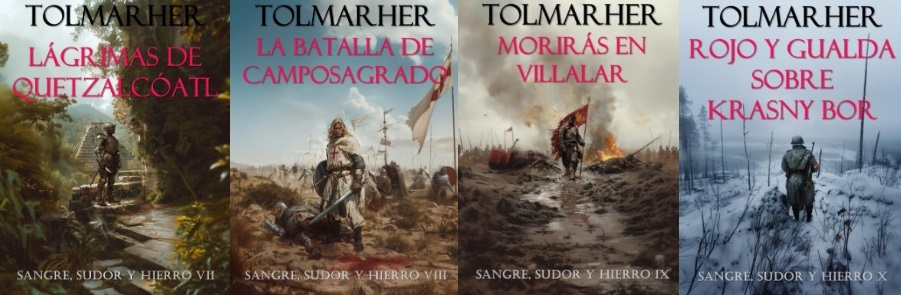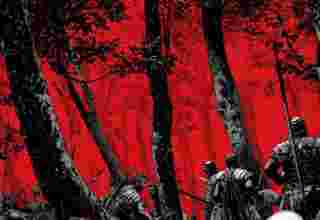La Peste antonina, también conocida como la plaga de Galeno, fue una de las pandemias más devastadoras que sufrió el Imperio Romano entre los años 165 y 180 d.C. Esta epidemia, atribuida por los estudiosos modernos a un brote de viruela o sarampión, marcó no solo un colapso demográfico, sino también un punto de inflexión político, militar y cultural en la historia antigua.
Llevada por las tropas que regresaban de las campañas del Cercano Oriente, esta enfermedad no solo diezmó legiones enteras, sino que quebró la resiliencia de un imperio que, hasta entonces, parecía invulnerable.
El médico griego Galeno, testigo directo de varios brotes, describió los síntomas en su tratado Methodus medendi, mencionando fiebre, diarrea, inflamación de la faringe y una erupción cutánea que podía ser seca o purulenta. Aunque sus notas son fragmentarias, su relato ha sido esencial para comprender el alcance del desastre. Según Dion Casio, en Roma morían hasta dos mil personas al día, lo que pudo traducirse en cinco millones de muertes en todo el imperio. Algunas regiones perdieron hasta un tercio de su población.
La epidemia tuvo un impacto directo en la estructura militar. Las tropas del emperador Lucio Vero, corregente de Marco Aurelio, llevaron la enfermedad consigo al regresar del sitio de Seleucia. Lucio Vero murió en 169, posiblemente víctima de la misma plaga. Las fuerzas imperiales fueron severamente mermadas, impidiendo acciones decisivas en el frente oriental y dejando a Roma vulnerable ante los ataques de los pueblos germanos y galos. Esta debilidad forzó a Marco Aurelio a situarse personalmente en el Danubio, conteniendo como pudo la presión sobre las fronteras.
El pánico se extendió más allá de las ciudades. Se reportaron aldeas enteras despobladas, provincias sumidas en la desesperación y una creciente dependencia de rituales mágicos y supersticiones para tratar de frenar lo que parecía un castigo divino. El satírico Luciano de Samosata ironizaba sobre la proliferación de versos mágicos escritos en puertas y murallas, muchos atribuidos a charlatanes como Alejandro.
El impacto fue también filosófico y cultural. Marco Aurelio, en plena campaña germánica, escribió su obra Meditaciones, donde reflexionaba sobre la muerte, el deber y la moral. En uno de sus pasajes más célebres, afirma que incluso la peste es menos temible que la corrupción del alma.
Las consecuencias de la Peste antonina fueron de largo alcance. Historiadores como Barthold Georg Niebuhr la consideran un punto de no retorno: el arte, la literatura, la estructura cívica y la propia cosmovisión romana cambiaron para siempre. Aunque otros, como Gibbon o Rostovtsev, minimizan su efecto en favor de causas más estructurales, es innegable que la pandemia sembró una grieta profunda en el mundo antiguo.
Hoy, al mirar hacia esa época desde el espejo de las nuevas pandemias, la historia de la Peste antonina resuena con un eco inquietante. No solo por su alcance biológico, sino por su simbolismo: un imperio en el cénit de su poder, obligado a mirar de frente la fragilidad humana. Una lección escrita con sangre, ceniza y silencio.
Mientras agonizaba, Marco Aurelio pronunció estas palabras: «No lloréis por mí. Pensad en la pestilencia y la muerte de tantos otros».